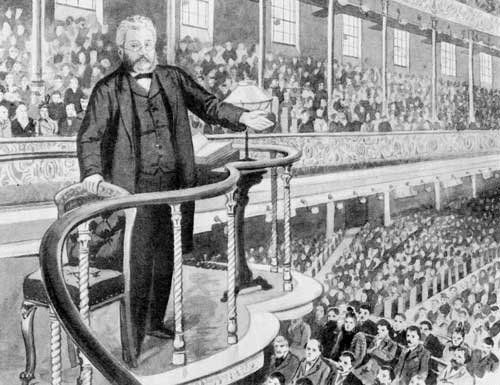Contracultura Bíblica
El señorío de Cristo sobre la vida abarca toda la realidad de la existencia histórica de los seres humanos, incluidas las esferas económica, social y política. Pensar el Evangelio es crucial para participar en el Reino como discípulos de Jesucristo con coherencia e inteligencia en el mundo. Al fin de cuentas, éste fue creado coherente e inteligentemente por Dios
viernes, 3 de octubre de 2025
sábado, 10 de agosto de 2024
Cómo llegar a ser Cristiano
Cómo llegar a ser cristiano
Son tantas y tan diversas las concepciones erróneas acerca del cristianismo en nuestros días, que me veo en la necesidad de ocuparme de ellas en primer lugar. Con frecuencia es preciso demoler antes de poder construir. ¿Cuál es, entonces, la esencia del cristianismo?
Lo que el cristianismo no es
En primer lugar, el cristianismo no es fundamentalmente un credo. Son muchas las personas que creen que lo es. Se imaginan que si pueden recitar el Credo de los Apóstoles de comienzo a fin sin reserva mental alguna, esto las convertirá en cristianas. Conversando hace algunos años con un médico, recuerdo haberle preguntado qué era un cristiano en su concepto. Después de pensar un momento contestó: ‘Cristiano es alguien que presta asentimiento a ciertos dogmas.’ Pero su respuesta resulta inadecuada hasta el punto de ser inexacta. Por cierto que el cristianismo tiene un credo, y que lo que cree el cristiano reviste mucha importancia, pero es posible prestar asentimiento a todos los artículos de la fe cristiana y no ser cristiano. La mejor demostración de esto es el diablo. Como lo expresó Santiago: ‘¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen, y tiemblan’ (Santiago 2.19).
En segundo lugar, el cristianismo no es fundamentalmente un código de conducta. Sin embargo, muchas personas creen que lo es, y hasta contradicen a las personas que pertenecen a la primera categoría. ‘En realidad no importa lo que uno crea’, dicen, ‘siempre que uno lleve una vida decente.’ De manera queluchan por guardar los Diez Mandamientos, por vivir de conformidad con las normas del Sermón del Monte, y por cumplir la regla de oro. Todo lo cual está muy bien y es muy noble, pero la esencia del cristianismo no es la ética. Desde luego, tiene una ética, incluso la ética más elevada que el mundo jamás haya conocido, con su ley suprema del amor. Con todo, es posible vivir una vida recta y no ser cristiano, como pueden demostrar muchos agnósticos.
Tercero, el cristianismo no es fundamentalmente un culto, empleando este término en el sentido de ‘un sistema de adoración religiosa’, y un núcleo de ceremonias. Por supuesto que el cristianismo tiene ciertas observancias. El bautismo y la santa comunión, por ejemplo, fueron instituidos por Jesús mismo, y siempre han sido disfrutados por la iglesia desde entonces. Ambos son preciosos y provechosos. Más todavía, ser miembro de la iglesia y asistir a los cultos constituyen partes necesarias de la vida cristiana; también lo son la oración y la lectura de la Biblia. Pero es posible participar en todas estas prácticas y, no obstante, no comprender qué es lo central del cristianismo. Los profetas del Antiguo Testamento denunciaban constantemente a los israelitas por su religión hueca, y Jesús criticaba a los fariseos por la misma razón.
De manera que el cristianismo no es un credo, ni un código, ni un culto, por importantes que sean todos ellos en el lugar que les corresponde. En esencia no es un sistema intelectual, como tampoco un sistema ceremonial. Pero debemos ir más lejos todavía. El cristianismo no lo constituyen estas tres cosas juntas. Es perfectamente posible (si bien raro por lo difícil) ser ortodoxo en las creencias, recto en conducta, y cumplir las observancias religiosas a conciencia, y no obstante pasar por alto la médula del cristianismo.
El Club Santo de John Wesley
Tal vez el mejor ejemplo histórico de esto sea Juan Wesley en sus días en Oxford, antes de su conversión. Él, su hermano Carlos,y algunos de sus amigos, fundaron una sociedad religiosa en 1729, sociedad que con el tiempo se hizo conocer como el Club Santo. Al parecer sus miembros eran personas admirables en todo sentido. Primero, eran ortodoxos en cuanto a su fe. No sólo aceptaban el ‘Credo apostólico’, el ‘Credo Niceno’, y el ‘Credo de Atanasio’, sino también los ‘Treinta y nueve artículos’ de la Iglesia de Inglaterra.
Segundo, vivían una vida impecable. Se reunían varias noches por semana, estudiaban libros instructivos, y procuraban perfeccionar su agenda diaria, de tal manera que cada minuto del día tuviese una actividad responsable. Luego comenzaron a visitar a los presos en el Castillo de Oxford y en el Bocardo (cárcel para deudores). Luego fundaron una escuela en una zona pobre, pagaban el sueldo del maestro y vestían a los niños de su propio bolsillo. Estaban llenos de buenas obras.
Tercero, eran sumamente religiosos. Concurrían al culto de comunión todas las semanas, ayunaban los miércoles y viernes, guardaban las horas canónicas de oración, observaban el sábado como día de descanso, además del domingo, y se regían por la severa disciplina de Tertuliano, el primitivo padre de la
iglesia latina.
Mas, a pesar de esta extraordinaria combinación de ortodoxia, filantropía, y piedad, Juan Wesley reconoció posteriormente que él no era cristiano en absoluto en esa época. Al escribirle una carta a su madre le confesó que, si bien su fe quizá fuese la de ‘esclavos’, por cierto que no era la de ‘hijos’. Para él la religión significaba esclavitud, no libertad.En 1735 viajó a Georgia, en los Estados Unidos, como capellán de los colonizadores y como misionero a los indios. Pero dos años más tarde, profundamente desilusionado, regresó a Inglaterra. Escribió en su diario: ‘Fui a Norteamérica a convertir a los indios; pero, ¡oh!, ¿quién me convertirá a mí?’ Y esto: ‘¿Qué he aprendido yo mismo mientras tanto? Pues, lo que yo menos sospechaba, que yo mismo, que fui a Norteamérica a convertir a otros, no me había convertido jamás a Dios.’
Qué es el cristianismo
¿Qué era, por lo tanto, lo que le faltaba? Si la esencia del cristianismo no es un credo, ni un código, ni un culto, ¿en qué consiste? ¡El cristianismo es Cristo! No es primordialmente un sistema de ninguna clase; es una persona, y una relación personal con esa persona. Entonces sí otros elementos encajan donde corresponde: nuestras creencias y nuestra conducta, nuestra calidad de miembros y la asistencia a los cultos, y nuestra práctica devocional privada y pública. Pero un cristianismo sin Cristo es como un marco sin el cuadro, un estuche sin la joya, un cuerpo sin aliento. El apóstol Pablo lo expresó sucintamente en su Carta a los Filipenses. Habiendo descrito a los cristianos como los que ‘nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos’, siguió diciendo:
Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo.
Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo,
la justicia que procede de Dios, basada en la fe.
Filipenses 3.7–9
Aprendemos de esta gran afirmación personal de Pablo que, antes que nada, ser cristiano es conocer a Cristo como nuestro amigo. Es posible que ‘amigo’ suene demasiado familiar. Pero Jesús mismo usó esa palabra cuando dijo ‘los he llamado amigos’ (Juan 15.15). Además, todos los autores del Nuevo Testamento hablan de una relación íntima con él. Pedro dice que ‘ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto’ (1 Pedro 1.8). Juan escribe que ‘estamos con el Verdadero, con su Hijo Jesucristo’ (1 Juan 5.20).
Y Pablo da testimonio del ‘incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor’ (Filipenses 3.8). No se está refiriendo a un conocimiento intelectual acerca de Cristo, sino a un conocimiento personal de él. Todos sabemos cosas acerca de Cristo: su nacimiento e infancia, su trabajo, sus palabras y sus obras, su muerte y resurrección. La cuestión es si podemos decir con integridad que lo conocemos a él, que él es la suprema realidad en nuestra vida.
Pablo lo expresó de una forma que probablemente apele a comerciantes y empresarios, porque esbozó una especie de cuenta de ganancias y pérdidas. Anotó en una columna todo lo que anteriormente le parecía beneficioso: su alcurnia, su herencia, su crianza, su educación, su justicia, y su celo religioso. En la otra columna anotó simplemente ‘conocer a Cristo Jesús’. Luego hizo un cálculo cuidadoso y llegó a la conclusión de que en comparación con el ‘incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor’, todo lo demás era pérdida. Vale decir, conocer a Cristo es una experiencia de valor tan insuperable que, comparado con ella, hasta las cosas más preciadas de nuestra vida parecen basura. Es esta una afirmación tanto sorprendente como desafiadora.
Ganar a Cristo
Segundo, ser cristiano es confiar en Cristo como nuestro Salvador. Pablo no sólo escribe sobre ‘conocer a Cristo’, sino también sobre ‘ganar a Cristo’ y ‘encontrar[se] unido a él’. A continuación explica esto en función de un importante contraste: ‘No quiero mi propia justicia que procede de la ley (es decir, de obedecerla), sino la que … procede de Dios, basada en la fe’ en Cristo. Suena complicado, pero es posible desentrañarlo sin mayor dificultad. Tiene que ver con la ‘justicia’. ¿Qué quiso decir Pablo?
Puesto que Dios es justo, es razonable pensar que si hemos de entrar en su presencia, nosotros también tenemos que ser justos. Pero, ¿dónde podemos recibir la esperanza de obtener una justicia que nos ponga en condiciones para entrar en la presencia de Dios? No hay sino dos respuestas posibles a este interrogante. La primera es que podemos intentar establecer nuestra propia justicia mediante nuestras buenas obras y el cumplimiento de observancias religiosas. Muchos hacen este intento. Pero es un intento que está destinado al fracaso, porque a la vista de Dios ‘todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia’ (Isaías 64.6). Todo aquel que haya tenido la menor vislumbre de la gloria de Dios, se ha sentido sobrecogido por la visión, y por un sentido de su propia pecaminosidad. Por consiguiente, es imposible que nos hagamos lo suficientemente buenos para Dios. Si creemos que podemos, ha de ser porque tenemos un concepto muy bajo de Dios, o una opinión demasiado elevada de nosotros mismos, o probablemente ambas cosas.
Confiar en Cristo
La única alternativa a nuestro propio intento de lograr una posición correcta ante Dios es la de que la recibamos como un don gratuito de Dios, mediante el recurso de poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús mismo vivió una vida perfectamente justa; no tuvo pecados propios por los que tuviera que hacer expiación. Pero en la cruz se identificó a sí mismo con nuestra injusticia. Él ocupó nuestro lugar, llevó sobre sí nuestro pecado, pagó nuestra pena, murió nuestra muerte. En efecto, ‘al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios’ (2 Corintios 5.21). Por lo tanto, si acudimos a Cristo y ponemos nuestra confianza en él, se produce un maravilloso y misterioso intercambio. Él lleva nuestros pecados, y en cambio, nos viste con su justicia. En consecuencia, nos presentamos ante Dios ‘no confiando en nuestra propia justicia, sino en las múltiples y grandes misericordias de Dios’ (‘Libro de oración episcopal’), no en los andrajosos trapos de nuestra propia moralidad, sino en el inmaculado manto de la justicia de Cristo. Y Dios nos acepta, no porque nosotros seamos justos, sino porque el justo Cristo murió por nuestros pecados y fue levantado de la muerte.
Esta es la verdad de la que tomó conciencia Juan Wesley cuando el 24 de mayo de 1738 concurrió a una reunión morava en la calle Aldersgate, en el este de Londres. Mientras alguien leía el prefacio de Lutero a su comentario sobre Romanos, en el que Lutero explicaba el significado de la ‘justificación por la sola fe’, una fe personal en Cristo surgió en el corazón de Wesley. Escribió en su diario: ‘Sentí que mi corazón ardía en forma extraña. Sentí que confiaba en Cristo, en Cristo solo para la salvación; y se me dio una seguridad de que él había quitado todos mis pecados, los míos propios, y que me había salvado de la ley del pecado y la muerte.’2 Las palabras operativas son las de que ahora confiaba ‘en Cristo solo para la salvación’. Durante años había confiado en sí mismo (en sus creencias ortodoxas, en sus obras de caridad, y en su celo religioso); pero ahora por fin llegaba al punto de depositar su confianza en Cristo como su Salvador. Nosotros también tenemos que hacer esto mismo. Tercero, ser cristiano es obedecer a Cristo como nuestro Señor.
Porque Pablo escribió acerca de conocer a ‘Cristo Jesús, mi Señor’. El señorío de Jesús es un concepto muy descuidado en nuestros días. Seguimos dándole crédito de labios para afuera, y a menudo nos referimos a Jesús cortésmente como ‘nuestro Señor’. Pero él sigue preguntando, como lo hizo en el Sermón del Monte: ‘¿Por qué me llaman ustedes ‘Señor, Señor’, y no hacen lo que les digo?’ (Lucas 6.46). ‘Jesús es el Señor’ es la confesión cristiana más antigua de todas (véanse Romanos 10.9; 1 Corintios 12.3; Filipenses 2.11), y tiene enormes consecuencias. Porque cuando Jesús es verdaderamente nuestro Señor, él dirige nuestra vida, y nosotros le obedecemos con gusto. Más aun, colocamos todos los aspectos de nuestra vida bajo su señorío: nuestro hogar y nuestra familia, nuestra sexualidad y nuestro matrimonio, nuestro trabajo o falta de trabajo, nuestro dinero y nuestras posesiones, nuestras ambiciones y nuestros momentos de ocio.
El compromiso con Cristo
Hemos visto que, esencialmente, el cristianismo es Cristo. Se trata de una relación personal con Cristo como nuestro Salvador, Señor y Amigo. Mas, ¿cómo se logra el compromiso con él de este modo? Quiero sugerir que tenemos que dar los cuatro pasos que siguen: admitir, creer, considerar y hacer.
Algo para admitir
El primer paso que debemos dar es el de admitir que (para valernos del vocabulario tradicional) somos ‘pecadores’ y que necesitamos un ‘Salvador’. Por ‘pecado’ la Biblia quiere decir egocentrismo. En el orden de Dios tenemos que amarle a él primero, luego a nuestro prójimo, y finalmente a nosotros mismos. El pecado consiste precisamente en invertir por completo este orden. Consiste en ponernos a nosotros mismos en primer término, luego a nuestro prójimo (cuando nos conviene), y a Dios en algún punto distante más atrás. En lugar de amar a Dios con todo nuestro ser, nos hemos rebelado contra él y hemos seguido nuestro propio camino. En lugar de amar y servir a nuestros prójimos, egoístamente hemos perseguido nuestros propios intereses. En nuestros mejores momentos tenemos conciencia de esto y nos sentimos tremendamente avergonzados.
Más todavía, nuestros pecados nos separan de Dios, por cuanto él es absolutamente puro y santo. Dios no puede tolerar el mal, ni siquiera verlo, como tampoco concertar acuerdos con él. La Biblia representa a Dios como una luz fulgurante y un fuego consumidor. De manera que su ‘ira’ (lo cual no es ningún tipo de malicia personal, sino su justa hostilidad hacia el pecado) cae sobre nosotros. En consecuencia, nuestra necesidad más grande es de un ‘Salvador’ que pueda cubrir el abismo que se abre entre nosotros y Dios, dado que los puentes que tratamos de construir nosotros no llegan hasta el otro lado. Precisamos el perdón de Dios para luego iniciar un nuevo comienzo.
Es probable que el primer paso sea el más difícil de encarar, porque nos resulta humillante. Preferimos cultivar nuestra propia dignidad, consolidar la confianza en nosotros mismos, e insistir en que podemos arreglarnos por nuestra propia cuenta. Si nos mantenemos en esta actitud jamás podremos acudir a Cristo en busca de ayuda. Como él mismo lo expresó, ‘no son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos (es decir, los que se consideran justos) sino a pecadores’ (Marcos 2.17). En otras palabras, así como no vamos al médico a menos que estemos enfermos y lo admitamos, de la misma manera no hemos de acudir a Cristo a menos que seamos pecadores y lo admitamos. La altanera negativa a reconocer esto es lo que ha impedido que muchas personas entren en el reino de Dios, mucho más que cualquier otra cosa. Tenemos que humillarnos y admitir que es imposible que logremos la salvación por nuestra cuenta.
Algo para creer
El segundo paso consiste en tener algo en qué creer, es decir, que Jesucristo es justamente el Salvador que acabamos de admitir que necesitamos. De hecho, Jesús reúne cabalmente las condiciones necesarias para salvar a los pecadores, debido a lo que él es y a lo que él ha hecho. ¿Y quién es él? Es el eterno Hijo de Dios, que se encarnó como ser humano en Jesús de Nazaret, y el solo y único Dios–hombre. ¿Y qué fue lo que hizo? Después de un ministerio público caracterizado por un servicio abnegado, se encaminó decididamente a Jerusalén y a la cruz. Ya había predicho que voluntariamente daría su vida por nosotros (Juan 10.11, 18), y que ‘[daría] su vida en rescate por muchos’ (Marcos 10.45). De esta manera indicaba tanto el hecho de que éramos prisioneros que no podíamos escapar, y que el precio que pagaría por nuestra liberación era el sacrificio de su propia vida. Había de morir en lugar de nosotros, en nuestro lugar. Así como adquirió nuestra naturaleza humana al nacer, así también había de cargar sobre sí nuestro pecado y nuestra culpabilidad al morir. Y esto es justamente lo que hizo. En la cruz soportó en su inocente persona la terrible pena que merecían nuestros pecados, a saber, la muerte, que equivale a separación de Dios. Desde luego que en la fe cristiana hay mucho más que la persona y la obra de Cristo. Pero estas dos realidades son absolutamente centrales. Por supuesto que la persona divina–humana de Jesús, y su muerte por nuestros pecados (la encarnación y la expiación, para darles sus respectivos nombres teológicos), contienen misterios que sobrepasan nuestro entendimiento. Seguiremos tratando de penetrar las profundidades de estos misterios mientras vivamos, y probablemente a través de la eternidad también. A pesar de todo, hay suficientes indicaciones de la realidad de estos hechos del evangelio: el Hijo de Dios se hizo hombre en Jesús de Nazaret, murió por nuestros pecados en la cruz, y fue levantado de entre los muertos para su vindicación. Son estas verdades las que hacen que él pueda salvarnos aun siendo nosotros pecadores; nadie ha reunido jamás estas condiciones.
Algo para considerar
El tercer paso consiste en algo para considerar, a saber, que Cristo Jesús quiere ser nuestro Señor, además de ser nuestro Salvador. De hecho él es ‘nuestro Señor y Salvador Jesucristo’ (por ejemplo 2 Pedro 3.18), y nosotros no tenemos autoridad para partirlo en dos, aceptando una mitad y rechazando la otra mitad. Porque él hace demandas, además de hacer ofrecimientos. Nos ofrece salvación (el perdón y el poder liberador de su Espíritu); y exige nuestra total y decidida lealtad.
Cristo también nos llama al arrepentimiento. Y esto no es simplemente remordimiento, o sea una vaga sensación de pesar y vergüenza; se trata de un decidido repudio de todo lo que sabemos que desagrada a Dios. Tampoco es sólo algo negativo y relacionado con el pasado. Incluye la determinación de seguir el camino de Cristo en el futuro, de ser discípulo suyo, de aprender y obedecer sus enseñanzas (ver Mateo 11.28–30). Jesús les dijo a sus contemporáneos que debían calcular el costo de seguirle. Agregó también que a menos que estemos dispuestos a ponerlo a él en primer lugar, incluso antes que nuestras relaciones, nuestras ambiciones y posesiones, no podemos ser discípulos suyos (Lucas. 14.25–35). Cristo nos llama a observar una lealtad total y entusiasta. Nada menos que esto resulta aceptable.
Algo para hacer
Finalmente, hay algo que hacer. Los tres primeros pasos corresponden a una actividad mental. Admitimos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Creemos que Jesucristo vino y que murió para ser nuestro Salvador. Hemos considerado el hecho de que él quiere ser nuestro Señor también. Pero hasta aquí no hemos hecho nada más. De manera que ahora tenemos que hacer la pregunta que le hizo la multitud a Pedro el día de Pentecostés: ‘Hermanos, ¿qué debemos hacer?’ (Hechos 2.37). O, más plenamente, lo que el carcelero de Filipos les preguntó a Pablo y a Silas: ‘Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?’ (Hechos 16.30). La respuesta es que cada uno de nosotros tiene que acercarse a Jesús el Cristo personalmente e implorarle que tenga misericordia de nosotros. Una cosa es admitir que necesitamos un Salvador. Otra cosa es limitar la necesidad a Cristo y creer que vino y murió para ser el solo y único Salvador que necesitamos. Pero entonces tenemos que pedirle que sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Es este acto de compromiso personal lo que muchas personas pasan por alto.
El versículo que a mí me aclaró esto (casi dieciocho meses después de haber dado testimonio público de mi fe, lamento tener que decirlo) es, comprensiblemente, un versículo favorito para muchos cristianos. En el mismo habla el Señor, y esto es lo que dice: ‘Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo’(Apocalipsis 3.20). Jesús se representa a sí mismo como si estuviese ante la puerta cerrada de nuestra personalidad. Está golpeando, con el propósito de llamar nuestra atención a su presencia, y para dar a conocer su deseo de entrar. Luego agrega la promesa de que, si abrimos la puerta, él entrará y comeremos juntos. Es decir, el gozo de la comunión entre nosotros será tan pleno que sólo puede compararse con un banquete.
El acto de abrir la puerta
He aquí, por lo tanto, la cuestión crucial a la que nos hemos venido aproximando. ¿Alguna vez le hemos abierto la puerta a Cristo? ¿Alguna vez lo hemos invitado a pasar? Esta es precisamente la pregunta que era preciso que se me hiciera a mí. Porque, hablando intelectualmente, yo había creído en Jesús toda mi vida, del otro lado de la puerta. Había luchado en forma sistemática, tratando de orar a través del ojo de la cerradura. Incluso había introducido monedas por debajo de la puerta, intentando vanamente pacificar al Señor. Había sido bautizado, sí, y también había dado testimonio público de mi fe como adulto. Concurría a la iglesia, leía mi Biblia, tenía altos ideales, y procuraba hacer el bien y ser bueno. Pero constantemente, y a menudo sin tener conciencia de ello, estaba manteniendo a Cristo a la distancia, obligándolo a quedarse afuera. Sabía que el acto de abrir la puerta podía dar lugar a consecuencias significativas.
Estoy sumamente agradecido al Señor por haber hecho que yo pudiese abrir la puerta. Mirando hacia atrás, habiendo pasado más de cincuenta años, me doy cuenta de que ese sencillo paso cambió enteramente la dirección, el curso, y el carácter de mi vida. Al mismo tiempo, para que nadie tergiverse lo que he escrito, me siento obligado a hacer tres aclaraciones. Primero, no es necesario que la ‘conversión’ o compromiso con Cristo vaya acompañada de fuertes emociones. Debido a nuestros temperamentos y contextos diversos, nuestras experiencias varían, y no debemos tratar de estereotiparlos. En lo que hace a mí, yo no vi ningún rayo ni oí ningún trueno. Por mi cuerpo no pasó ningún shock eléctrico. No sentí nada. Pero al día siguiente yo sabía que algo inexplicable me había ocurrido, y a medida que los días se fueron convirtiendo en semanas, en meses, en años, e incluso en décadas, mi relación con Cristo se ha ido profundizando, y ha ido madurando permanentemente. Segundo, el compromiso con Cristo no es todo. Siguen muchas otras cosas, en la medida en que procuramos adquirir madurez en Cristo. Pero se trata de un comienzo indispensable, algo de lo cual damos testimonio cuando decimos públicamente, ‘Acudo a Cristo, me arrepiento de mis pecados, renuncio al mal’. Tercero, no importa en absoluto si, aunque sepamos que nos hemos vuelto a Cristo, no podemos recordar la fecha cuando lo hicimos. Algunos recuerdan la fecha; otros no. Lo que importa no es cuándo, sino si realmente hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Jesús describió el comienzo de nuestra vida cristiana como un segundo ‘nacimiento’, y esta analogía resulta útil de muchas maneras. Por ejemplo, no somos conscientes de que se haya efectuado nuestro propio nacimiento físico, y jamás habríamos sabido la fecha de nuestro cumpleaños si nuestros padres no nos lo hubiesen dicho. Sabemos que nacimos, aun cuando no lo recordamos, porque disfrutamos de vida en la actualidad, algo que sabemos que tiene que haber comenzado cuando nacimos. Algo semejante ocurre con el nuevo nacimiento.
Con estas aclaraciones vuelvo al interrogante básico: ¿De qué lado de la puerta está Jesucristo? ¿Está afuera o adentro? Si no estás seguro, te sugiero que te asegures ahora. Podría ser, como lo ha expresado alguien, que tengas que pasar en limpio con tinta lo que ya has escrito con lápiz. Pero esta cuestión es de tal importancia que no debes quedarte con la duda. Puede ser de ayuda alejarte a algún lugar donde puedas estar solo, donde no puedas ser interrumpido. Tal vez podrías volver a leer esta sección sobre ‘el compromiso con Cristo’. Luego, si estás listo para dar los pasos que he enunciado, aquí tienes una oración que podrías repetir:
Señor Jesús, admito haber pecado contra Dios y contra otros, y que he seguido mi propio camino.
Me arrepiento de mi egocentrismo.
Te doy gracias por tu gran amor al haber muerto por mí, por haber llevado en mi lugar la pena de mis pecados.
Ahora te abro la puerta de mi corazón.
Entra, Señor Jesús.
Entra como mi Salvador, para purificarme y renovarme.
Entra como mi Señor, para tomar el control de mi vida.
jueves, 3 de enero de 2013
La situación socioeconómica y política de América Latina (3)
3. La competencia de la élites
La Reforma, el Renacimiento, el Capitalismo, la Revolución Industrial, la Democracia, el Socialismo —grandes ideas y movimientos que van conmoviendo e impulsando al hemisferio noroccidental— nos pasan de largo, porque reflejan otra estructura, otra coyuntura y otros pensamientos. Nosotros somos la actualidad de ayer.Separada y dominadora de las masas de esclavos y siervos, nuestra élite siempre se consideró europea. Allá mandaban a sus hijos a estudiar y a tomar «baños de civi¬lización»; desde allá importaban modos, modas y modismos. Dentro ue las mismas familias, enraizadas en el mismo latifundio, vimos surgir una división retórica ae esa élite entre «conservadores» y «liberales», éstos más urbanos y cosmopolitas.
Nuestras constituciones nacionales fueron bellos ejemplos formales de esa importación de actualidad, ya como réplicas mestizas de la Carta de Filadelfia, ya, como en el caso brasileño de 1824, un reflejo de las experiencias británica y francesa. Siempre tuvimos intelectuales orgánicos, no de las masas sino del orden, mayormente entre los graduados de derecho, con su notoria capacidad de hacer malabarismos con su redacción (los llamados «casuismos»). Mientras que nuestros constituyentes de 1891 estaban en contra de la extensión del voto a las mujeres, pues en su opinión (la de los conservadores) eso «destruiría a la familia», los «liberales» votaban ese derecho para las mujeres empresarias o portadoras del diploma de nivel superior, cuando en el Brasil no había ninguna mujer que reuniera estos requisitos.
En este siglo ocurrieron algunas modificaciones significativas con el eje del poder: se trasladó lentamente del campo a la ciudad. La expansión del comercio, de la industria y de los servicios llevó a la expansión de una burguesía que progresivamente ocupó una posición hegemónica sobre la vieja aristocracia, sin llegar a romper con ella.
En América Latina es donde mejor se aplica la «teoría de la circulación de las élites», de Pareto: las antiguas élites pierden la hegemonía, pero no desaparecen cuando saben absorber a las contra-élites en expansión y se libran de los sectores más retrógrados.(1) Todos saben y nadie dice. Y esa contra-élite de los sectores medios en expansión será responsable de los avances institucionales, como el voto universal y secreto, la separación entre iglesia y estado, y la inclusión de disposiciones sociales en las constituciones.
Las élites se amplían y diversifican sus intereses, sin que esos «conflictos compuestos» según la expresión de Luciano Martins(7) signifiquen amenaza alguna al orden vigente o la posibilidad del ascenso revolucionario de los sectores populares.
Las situaciones climáticas adversas, la opresión de los latifundistas, la atracción ejercida por salarios y derechos sociales concurrieron en un fenomenal proceso de urbanización de nuestro continente, sin precedentes en el Tercer Mundo. En su primer período, más lento, entre las dos grandes guerras, ese nuevo proletariado se asoció con los sectores «liberales» de las élites y con los sectores reformistas medios (bajo la hegemonía de los primeros), en el proceso de expansión controlada de las reivindicaciones de la ciudadanía, que se conoció como «populismo».
Una vertiente más lúcida de este fenómeno, con una elaboración más científica, perfeccionada y con asesoramiento técnico, defendió una propuesta desarrollista, que involucró a cepalinos, comunistas y nacionalistas. Estos favorecían una alianza de dicha burguesía progresista con el proletariado, el campesinado y la intelectualidad, en una salida nacional en aparente conflicto con los centros internacionales del poder, pero al mismo tiempo se creían etapa en el camino de los modelos vividos por aquellos centros. El ala más nacionalista de esa propuesta integró el movimiento de los países «no alineados», expresión de lo que se llegó a conocer como «tercermundismo».
La década de los sesenta vivió el agotamiento del desarrollismo. El populismo entró en crisis por la imposibilidad de atender a las crecientes reivindicaciones populares sin poner en peligro los privilegios y el orden. La revolución cubana capturó la imaginación de la juventud de las clases medias y de los sectores más conscientes y articulados del proletariado y del campesinado. Una facción de la élite industrial agroexportadora y financiera aceleró su integración asociada con el sistema capitalista internacional y dependiente de él. El desarrollo debería hacerse por esa vía (modernización conservadora), lo que incluiría la captación de recursos externos mediante préstamos, y una compresión salarial interna, como forma de acumulación de capital. Esto a su vez requeriría una contención de las demandas sociales de empleo por los únicos sectores preparados para eso: las Fuerzas Armadas.
En una década casi toda América Latina caería bajo dictaduras militares, con los aplausos de sus élites, la aprobación de la pequeña burguesía amedrentada y el beneplácito, del gran hermano del norte, además de las bendiciones de la Santa Madre Iglesia. Esa versión retardada y periférica de la guerra fría elaboró la «Doctrina de la Seguridad Nacional» y la legitimación de la eficiencia, con sus «milagros económicos», espejismo que hipnotizó a tantos de nosotros.
Se interrumpió la tradición del formalismo constitucional liberal-democrático. Se violaron los derechos humanos. Las pequeñas y medianas empresas nacionales fueron llevadas a la quiebra, a la integración forzada a los sectores internacionalizados, o reducidas a la sumisión y a la impotencia; los parlamentos cerrados, una prensa censurada, la actividad partidaria y sindical suspendida o intervenida.
La crisis del petróleo (1974) agotó el «milagro»; la cara cruel del brutal endeudamiento externo se hizo visible; la burguesía reclamó la prisión y tortura de sus hijos y nuestra «mala imagen» junio a los pueblos «civilizados»; las tendencias nacionalistas de los militares incomodaron a las élites internacionalizadas, pues estaban «perturbando» la lógica de aquella opción. Una democratización controlada y «por lo alto» era la manera más segura de resguardar intereses. Así lo entendía la Trilateral.
La década de los ochenta es considerada económicamente la «década perdida» para América Latina. Una vez reprimida, controlada, cooptada, manipulada y agotada la revolución cultural de la década de los sesenta y principios de los setenta, con su potencial liberador, se podía empezar la vuelta a la democracia liberal y al régimen civil, pero, como abogaba el general Golbery do Couto e Silva, por medio de una transición «lenta, segura y gradual». O sea, un cambio para que todo continuase en el mismo lugar, la permanencia de los mismos en el poder, asegurada por la democracia y por el voto.
Se lanzan nuevas caras (nuevos productos políticos) al mercado, a manera de salvadores, con el voto de los «descamisados»: la nueva clase miserable de migración reciente, ideológicamente conservadora, subempleada, o en el mercado informal, y desorganizada. Las dictaduras conservadoras crearon la base social de su sustentación por la vía electoral democrática.
(2) Luciano Martins, «Politique e dévelopment economique: structure du pouvoir et systeme de decisión au Brésll (1930-64)», tésis de doctorado, 1973, mimeografiada.)
4. La ola neoliberal
La situación socioeconómica y política de América Latina (2)
2. Independencia y dependencia
La adquisición formal de nuestra soberanía en el siglo XIX refleja el agotamiento de la empresa colonial ibérica, el ascenso de nuevos imperios y la disparidad de intereses entre las élites metropolitanas y las élites locales, inclusive por la articulación de éstas con aquellos otros imperios, como es el caso de Brasil en relación con Gran Bretaña.A la independencia le sucede el fraccionamiento político del antiguo imperio español. Las múltiples banderas, equipos de fútbol o sillas en las Naciones Unidas no compensan la fragilidad de esos actores ante las grandes potencias del sistema interna¬cional. En el caso del imperio portugués, en el Nuevo Mundo se reprodujo una tradición más unitaria de aquella nacionalidad construida en el embate contra los moros y los castellanos. Siendo la única monarquía continental, con la retórica de una potencia (Imperio do Brasil), una casa real y mecanismos parlamentarios de alternancia de facciones elitistas en el poder (la «hamaca imperial», que tanto preocupa a Joao Camilo de Oliveira Torres(1), fue posible para la parte lusitana de América consolidar su unidad política, a pesar de las diferencias locales, las tensiones y las tentativas de secesión.
El proyecto colonial se hizo a partir de la esclavitud y de la servidumbre, a partir de sociedades rígidamente estratificadas, con la aristocracia latifundista y el estamento burocrático en la cima, los hombres libres blancos (artesanos, comerciantes, funciona¬rios, minifundistas) en el medio, luego los mestizos asimilados y, en la base, los mestizos menos asimilados, los negros y los indios. Los nuevos estados, el sistema económico, el ejército y la Iglesia Católica Romana funcionaron como legitimadores, garantizadores y reforzadores de esta sociedad, que al fin de cuentas era un eco de la jerarquía característica del orden cristiano medieval europeo.
Somos el último gran proyecto de la cristiandad. La Reforma Protestante del siglo XVI sustrajo la región norte de Europa del dominio papal (el este ya era ortodoxo) y permitió a los pueblos del sur una creciente soberanía. Las armas ibéricas vinieron hasta aquí para extender «la fe del imperio». En ese monismo ideológico absoluto y monolitismo institucional no había lugar para la distinción entre iglesia, estado y sociedad civil. La Santa Inquisición sirvió de instrumento de refuerzo a ese orden premodemo, precientífico, predemocrático y precapitalista.
Como una paráfrasis, podríamos afirmar que el proyecto colonial ibérico fue «la vanguardia del atraso».
La independencia de los estados americanos no fue liderada por los pueblos nativos, sino por los descendientes de la élite trasplantada. El cambio se hizo apenas a nivel del Derecho Internacional Público, por la adquisición formal de soberanía, por la presencia de banderas e himnos propios. España y Portugal continuaron gobernándonos por intermedio de sus hijos. El príncipe-regente del Brasil, Pedro, nuestro primer emperador, abdica del trono, vuelve a Portugal donde se hace rey, muere y deja a su hijo Pedro II en el trono brasileño y a su hija María de la Gloria en el trono portugués.
La independencia deja intacta la estructura social, las relaciones de producción y las relaciones de poder, en ese modelo que Raymundo Faoro denomina «patrimonial-esta- mental», a partir de un acercamiento weberiano.(2). El estamento técnico-burocrático-mi- Iitar estaba integrado —principalmente por lazos de sangre— a la aristocracia latifundista y minera y al alto clero. De allí, para usar la distinción de Gramsci. ya nacemos con un estado fuerte y una sociedad civil débil.(3)
El proceso de abolición de la esclavitud será lento, y la abolición de la servidumbre mucho más lenta aún, subsistiendo hasta nuestros días. Los negros, los indios, los mestizos y las mujeres, excluidos legalmente primero, y luego discriminados socialmente, luchan desde hace cinco siglos por la obtención de una ciudadanía plena. Durante mucho tiempo nuestro viciado sistema electoral se restringía a los «buenos varones» (hombres blancos y propietarios). Otro aspecto de la discriminación legal y/o social se dio en los planos de la religión y de la ideología política (apenas participaron los católicos y los conservadores).
La empresa colonial tuvo un carácter depredador. El ibérico, sintiéndose superior, venía para explorar y hacer riqueza. Vianna Moog llama la atención al contraste con el colonizador norteamericano. En éste primaba la ruptura con el pasado y el deseo de crear una nueva patria; en aquél, la extensión del pasado y de la madre patria.(4)
El capitalismo fue sustituyendo rápidamente el orden medieval en el Viejo Mundo, y los viejos y rígidos estamentos fueron reemplazados por clases en movilidad. La burguesía estaba en ascenso, con su ética de valorización del trabajo y del ahorro; ética construida con un fuerte aporte calvinista, según Weber, Tawney y otros.(5) En este sentido, nosotros nunca conseguimos pasar del ejercido mercantil del capitalismo, presos de los vestigios del feudalismo y de la ética aristocrática de la desvalorización del trabajo y de la ostentación de la riqueza. En lugar de colegios técnicos, las raras escuelas superiores de la época colonial se dedicaban a la teología, al derecho, a las letras, a las humanidades y a la formación militar. Ibamos entrando en el capitalismo empujados por la historia, sin estar preparados y resistiendo el nivel de nuestras élites y de su ideología.
Luego de la Independencia continúa la dependencia, tanto ideológica (siguiendo con atraso las últimas modas europeas) como económica, con España y Portugal dando lugar primero a Gran Bretaña, y después a los Estados Unidos.
(1) Joao Camilo de Oliveira Torres, A Democracia Coroada: Teoría Política do Império do Brasil, Río de Janeiro, José Olimpio, 1957.
(2) Raymundo Faoro, Os Donosdo Poder: Formaqao do Patronato Político Brasileiró, Globo/USP, Porto Alegre, Sao Paulo, 1975
(3) Antonio Gramsci, «Slate and Civil Society» en Sclcctions from Prison Notebooks, Nueva York, New International Publishers, 1973.
(4) Vianna Moog, Bandeirantcs e Pioneros:paralelo entre duas culturas, Porto Alegre, Sao Paulo, Globo, 2a ed., 1961 ’ ' '
(5) Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, México, Premia Editora, 1981 y R.H, Tawney, Religión andtheRise of Capitalismo New York, Mentor Books, 1963.
La situación socioeconómica y política de América Latina
Por Robinson Cavalcanti, brasileño, profesor universitario, politólogo, pastor y autor de varios libros.
1. Un continente en construcción
Somos un continente en construcción. En contraste con las antiguas civilizaciones asiáticas y de la antigua Europa que cuentan con siglos y siglos de historia, con una cultura e instituciones establecidas, el Nuevo Mundo —a pesar de los 500 años de su «descubrimiento»— continúa siendo una región marcada por la inestabilidad y por grandes interrogantes en relación con su futuro.
Antes de la presencia ibérica nunca fuimos una unidad. Vivíamos divididos en etnias y unidades políticas, en reductos culturales bastante diferenciados. A esa diversidad original hay que agregar la diversidad de la empresa colonial de dos pueblos ibéricos —españoles y portugueses— cuyas acentuadas diferencias no deben ser minimizadas. La interacción entre los diversos colonizadores y nativos se refleja en los perfiles distintos de los virreinatos castellanos y de las varias capitanías portuguesas en América.
Una diferenciación adicional aparece con la importación de la mano de obra esclava africana (a su vez originaria de diversos contextos del continente negro), de presencia muy significativa principalmente en nuestra costa atlántica.
¿América Latina será apenas la porción de tierra que está entre el continente antártico y los Estados Unidos? Tenemos en común el idioma (que son dos), la religión (cuyos porcentajes, influencias y características no son uniformes) y la pobreza (dividida asimétricamente) que nos dice que estamos en la periferia del sistema internacional.
La diversidad de un continente en construcción: eso quiere decir que lo que había fue destruido, lo que fue traído no puede ser trasplantado y lo nuevo aún no se consolidó.
Esta construcción también nos distancia de los novísimos países africanos, frutos de la reciente descolonización: la artificialidad de sus fronteras, la debilidad de sus estados nacionales, la carencia de equipos de líderes nativos los diferencia de nuestra América adolescente, de élite criolla (mazomba).
2. Independencia y dependencia
jueves, 18 de octubre de 2012
La proclamación del Evangelio (1) - Karl Barth
Definiciones fundamentales de la predicación*
Este estudio es el desarrollo de las dos definiciones siguientes:
1. La predicación es la Palabra de Dios pronunciada por él mismo. Dios utiliza como le parece el servicio de un hombre que habla en su nombre a sus contemporáneos, por medio de un texto bíblico. Este hombre obedece así a la vocación que ha recibido en la Iglesia y, por su ministerio, la Iglesia realiza la misión que le corresponde.
2. La predicación es fruto de la orden dada a la Iglesia de servir a la Palabra de Dios, por medio de un hombre llamado a esta tarea. Para este hombre se trata de anunciar a sus contemporáneos lo que deben oír de Dios mismo, explicando, en un discurso en el que el predicador se expresa libremente, un texto bíblico que les concierne personalmente.
Si queremos definir teológicamente lo que ocurre cuando un hombre predica, no podemos hacer otra cosa que ofrecer indicaciones, poner puntos de referencia. Por encima de la reflexión humana, nos vemos remitidos a Dios que dice la primera y la última palabra. Dios no puede ser encerrado en ningún concepto: vive y actúa con su soberana autoridad.
El teólogo debe recorrer un doble camino: el del pensamiento ascendente y el del pensamiento descendente. Con ello, sólo cumple su misión de anunciar la Palabra de Dios de una manera fragmentaria e imperfecta. Pero si realiza correctamente esta tarea, está seguro de hacer lo que tiene que hacer, lo que debe hacer.
Su discurso es libre, personal. No es ni una lectura, ni una exégesis. Dice la Palabra que ha oído en el texto de la Escritura, tal como él mismo la ha recibido. Su misión, como predicador, es parecida, en algún sentido, a la de los apóstoles. También él tiene, en otro plano, una función profética. .
La tentativa de servir á la Palabra de Dios, de anunciarla, está encomendada a la Iglesia. El término que viene bien aquí para explicar la situación es Ankündigung (anuncio de un acontecimiento por venir) más que Verkündigung (anuncio de lo que ya es). Dios va haciéndose oír; es él el que habla, no el hombre. Este último sólo anuncia (ankündigen) que Dios va a decir alguna cosa. En esta palabra Ankündigung no está incluida la idea de un llamamiento a una decisión por parte del que escucha. Esta decisión, que únicamente tiene lugar entre el hombre y Dios, no es elemento constitutivo de la predicación.
Esto no excluye del todo la posibilidad de que la predicación sea un llamamiento. De hecho, para decir exactamente las cosas, es un llamamiento dirigido a la Iglesia de los creyentes. Pero la decisión depende de la gracia divina, o mejor de ese misterio que es la relación cara a cara del hombre y Dios. El predicador debe saber que esta decisión no depende de él.
Añadamos que el concepto de predicación no encontraría fundamento alguno en la experiencia Es un concepto teológico que se basa en la fe soIa. Lo hemos dicho, la predicación no tiene más que un sentido: indicar la verdad divina. No puede ir más allá de su carácter mismo de concepto para adquirir una forma tangible.